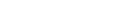Falta nos hace rescatar el valor de la encarnación, del ser cuerpo. Es la nota de realidad más grande en un mundo digitalizado.
Hoy, un ordenador conectado a la red es, sobre todo, un órgano, igual que el riñón o el hígado. No podemos vivir sin él, no podemos decidir sobre él.
Por la mañana, cuando entramos en internet con la angustiosa sensación de haber perdido la noche, nos dejamos llevar por la ilusión contraria: la de que allí donde estoy, allí donde está mi cuerpo, no sucede nada, a no ser que enferme.
Querámoslo o no, se cocina con el cuerpo, se lee con el cuerpo, pero, sobre todo, se muere con el cuerpo. Así, el cuerpo puede ser vivido como un dinosaurio.
Necesitamos cuidarnos unos a otros porque necesitamos el cuerpo para nacer y morir en una sociedad que se ha prometido a sí misma la inmortalidad digital.
Corremos en tren, en coche, en avión, en bicicleta. Nos encarnamos porque tenemos hambre, porque si nos aburrimos nos encontramos con él en la presencialidad del tiempo. Si enfermamos, el dolor y la muerte nos recuerdan que somos cuerpo. El cirujano francés del siglo XIX definió la salud como “el cuerpo en silencio de los órganos”. La enfermedad y el dolor son la voz del cuerpo, la voz de los órganos que gritan desde abajo un imperioso presente.
El cuerpo es, sobre todo: un nudo. Un nudo que hacemos en las relaciones. En él ocurre el dolor por las rupturas y pérdidas de los vínculos sociales.
“No somos nada”, nos decimos en los funerales ante la contemplación del cuerpo muerto. Es el cambio más fuerte que contemplamos. Si hay una experiencia siniestra para el ser humano es la matamorfosis que cambia a un amigo, un novio, un padre, un hijo, en un cadáver. En él, el molde del cuerpo silenciado y despalabrado, sometido a la transformación absoluta, encerrado definitivamente en su carne, ya no podemos huir.
Bienvenida la celebración de la encarnación que, en el proceso de digitalización, buena falta nos hace.
VOLVER