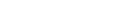Cuerpo que es formado, feto, cuerpo que es parido, cuerpo que es cuidado, nutrido y acunado, que crece y cambia, y se hace maduro, cuerpo preñado. Cuerpo acariciado y besado, amoroso y juguetón, deportista y trabajador. Cuerpo que se cae y se golpea, y se deteriora y es habitado por virus y bacterias, cuerpo con cáncer, receptor de traumas y malos tratos. Cuerpo violentado, cuerpo discapacitado, amputado, dormido y anestesiado, cuerpo perforado y lleno de tubos. Cuerpo congestionado e inflamado, que pica, que duele, con diarrea y náuseas, febril, tiritando. Cuerpo abierto e intervenido. Cuerpo sin pudor, explorado grupalmente. Cuerpo enfermo, sucio y maloliente, cuerpo descontrolado, cuerpo muriente, cuerpo muerto. Y más.
Omitir cualquiera de estos verbos es dulcificar la verdad, negarla, querer defenderse de ella o, lo que es peor, censurar al profeta. Es cómodo pensar que pueda ser el alma lo digno, lo salvable, lo que puede existir separadamente, lo noble e inmortal. Los filósofos se han entretenido en darle identidad al ser humano desencarnado.
Dice Santiago Alba Rico en Ser o no ser (un cuerpo): “¿Adónde va corriendo ese hombre? ¿Por qué pedalea ese otro en su bicicleta? ¿Y ese tren? ¿Y ese avión? ¿Adónde va toda esa gente, cada vez más deprisa, cada vez en un medio más veloz? Están huyendo. ¿De qué huyen? Del cuerpo.” Evoca así, de manera provocadora, esa identidad nuestra distinta sobre la que algunos hipotizan que pueda estar dotada incluso de una conciencia no encarnada, cuestión peliaguda que explicaría las llamadas experiencias de muerte temporal. Sea como fuere, somos corporeidad. Este cuerpo frágil que engalanamos y cuidamos, que agredimos y que nos pone también en intimidad y distancia, que rompemos en el amor y en la enfermedad.
VOLVER