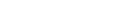Cansados, exahustos, con el peso de los muertos en la espalda, con las esperanzas en la sala de espera aún, con la cara tapada y la lista de enfermos, supervivientes con secuelas y fallecidos sin terminar, nos adentramos en una segunda Semana Santa borrada del calendario.
Durante un año hemos trabajado por la vida, aturdidos por la pregunta sobre qué vida vale más, durante la guerra de los recursos limitados; hemos gestionado digitalmente los duelos; hemos aplaudido a los profesionales sanitarios viendo cómo también son personas que enfermaban y morían.
Y aún estamos aturdidos. No sabemos qué hacer con tanto apretón económico, con tanto misterio de un virus que muta, como todos, y no se deja controlar ni por la vacuna; no sabemos qué hacer con quienes se han bajado de la barca y han aprovechado la pandemia para, subidos en el miedo, retirarse del compromiso de cuidar; no sabemos qué hacer con nuestro histórico de decisiones utilitaristas y ageístas en la primavera del veinte.
Es la hora de la esperanza. Esa que es verde, que se simboliza con el ancla con el que apoyarnos, que resiste a cualquier situación de desolación. Es la hora de trabajar por la resurrección.
Las pérdidas cuestionan los valores fundamentales de la vida de cada uno y sus creencias. Tenemos la angustia contenida por una mascarilla, que nos limita hasta el lamento.
Pero llevamos muy dentro de nosotros, como grabada o tatuada, la necesidad de creer en algo más y la necesidad de seguir, de resucitar, de recuperar la cordura en el sistema sanitario.
Es saludable vivir un jueves santo de celebración del amor, como ha sido todo el servicio de cuidado a los afectados, en casa, en las Residencias, en los hospitales.
Es doloroso contemplar los horrores de las cruces, evitables por caminos y paradigmas no ageístas, que han excluído con modelos de toma de decisiones puramente utilitaristas. Es doloroso contemplar muertes sin acompañamiento –sobre todo las evitables- modos de gestión del morir y de los ritos fúnebres llevados a extremos. Es doloroso ver cómo la telemedicina es también niño de acomodación, de poco interés por la interacción –siempre difícil- con los pacientes y familias. Es dolorosa la mirada enjuiciadora, punible, a las Residencias, indiscriminadamente.
¡Qué Sábado Santo tan largo! Tanto silencio en las residencias, tanta ausencia de recursos, tanto retraso en las vacunaciones, siempre discriminadoras de los más pobres en el mundo, hace esperar un domingo.
¡Qué domingo tan esperado, dan deseado! Esperamos un domingo de reencuentro, de contacto carnal, de sanación de la asistencia sanitaria, de humanización del modo de gestionar los servicios sanitarios. Deseamos un domingo de consideración adecuada de los cuidadores de mayores, en los domicilios, en los Centros de Día, en las Residencias. Deseamos un domingo de recuperación de la entrevista clínica basada en la alianza terapéutica, comprometidos por la salud.
Este domingo, todavía, es un acto de esperanza. Pero la esperanza no niega la crudeza de la pedagogía del Triduo Pascual. La esperanza hace del homo viator un comprometido homo pugnator. La esperanza es un dinamismo que hace trabajar por aquello que anhelamos. Y hay que reconocer que, para el creyente se trata de un acto de fe en que la enfermedad y la muerte no tendrán la última palabra. Una esperanza en cosas futuras, por importantes que sean, no tendrá nunca el valor de la esperanza en Dios, es decir, de las esperanzas de hombres que se confían a El sabiendo que "el futuro no se llama reino de los hombres sino reino de Dios, donde Dios será todo en todas las cosas".
Más allá de las esperanzas particulares de nuestra vida en el tiempo, el creyente experimenta una esperanza que va más allá del tiempo, no para evadirnos de la historia, sino para introducir en el corazón del mundo una anticipación del "mundo futuro" del que los creyentes deseamos ser, de alguna forma, presencia sacramental. La fe en la resurrección es un regalo para el creyente. Nadie puede demostrar de manera puramente racional la existencia de la vida eterna, ni podemos reducirla a partir de la experiencia de nuestra realidad mundana actual. El único lenguaje que podemos emplear al hablar de nuestro futuro último es el lenguaje de la esperanza. Eso sí, un cristiano no cree en la resurrección de los muertos como un griego podía creer en la inmortalidad del alma.
Creer en la resurrección es también un compromiso comunitario de fe, de trabajo por el amor y la justicia, porque Dios y su Palabra, presentada especialmente en la persona de Jesús de Nazaret, constituyan buena noticia de amor para toda la humanidad.
Creer en el más allá es vivir en dinámica de esperanza. La esperanza es un dinamismo vital que nos mueve en el presente, lo cualifica y le da sentido y sabor. La resurrección se hace presente y se manifiesta allí donde se lucha y hasta se muere por evitar la muerte que está a nuestro alcance.
Quien no hace nada por cambiar este mundo, no cree en otro mejor. Quien no hace nada por desterrar la violencia, no cree ni busca una sociedad más fraterna. Quien no lucha contra la injusticia, no cree en un mundo más justo. Quien no trabaja por liberar al hombre del sufrimiento, no cree en un mundo nuevo y feliz. Quien no hace nada por cambiar y transformar la tierra, no cree en el cielo.
¿Pero hay motivos para esperar? ¿No hay acaso más motivos para lamentarse y protestar y pedir cuentas, si es que Alguien escucha desde algún lugar? Si el símbolo universal de la esperanza es el ancla, como es sabido, quien no tiene dónde agarrarse, en quien confiar, en quién abandonarse en último término, no tiene esperanza, está solo, como en el infierno de Dante, a cuya entrada se lee: "Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza".
El Credo de los cristianos reza así: “creo en la resurrección de la carne”. Yo creo también en la resurrección de la carne en el más acá. Lo creo y lo espero.
Cada vez que nos “ponemos en pie”, resucitamos. Cada vez que conseguimos que triunfe la vida y el amor sobre cualquier forma de muerte y de límite humano, apostamos y experimentamos la resurrección....
Y eso es lo que yo espero: que nazca de nuevo nuestra carne, la carne, la salud en nuestro modo de concebir “la carne”. La carne que se encuentra, la proximidad, la mirada y el tacto en los procesos diagnósticos y terapéuticos. Nace de nuevo la carne cuando ha habido una herida y vemos que, al curarse, crece. Nace de nuevo la carne cuando un órgano que no funcionaba ha recuperado su funcionalidad. Nace de nuevo la carne cuando una persona recibe un trasplante de un órgano y allí donde se preparaba la muerte, se recupera la vida. Nace de nuevo el sistema sanitario cuando recuperamos a los pacientes aparcados por la mirada reductiva al covid-19.
Cada día, cuando sale el sol, resucitamos al alba, a la relación, a la carne. Nos ponemos en pie (los que podemos), pero todos simbólicamente, para afrontar las cosas de la vida. El día es nueva vida, es oportunidad para ver y mirar las cosas con mirada renovada, con esperanza comprometida.
Necesitamos resucitar mediante la relación humanizada: cada vez que una persona empuja a otra para que supere cualquier dificultad, ha sido instrumento de resurrección. Donde había abatimiento, hay postura erguida, donde había soledad, hay comunión, donde había distancia, hay proximidad, donde había distancia, hay cercanía.
Espero en la resurrección de un nuevo modo de mirar, de un nuevo modo de tocar, de un nuevo modo de escuchar, de un nuevo modo de gustar de las cosas y de la vida, de un nuevo modo de oler cuanto nos rodea. Espero porque deseo la salud en todos los sentidos.
En el fondo, humanizarse no es otra cosa que reconocer nuestra condición carnal, débil, sí, pero blanda y viva. Mortal, sí, pero capaz de permitirnos hacer experiencia de eternidad en el más acá.
Quiero creer también –me cuesta mucho- en la resurrección de los pueblos. Trabajar por el desarrollo y la salud de los países en vías de desarrollo, los más afectados por las pandemias y sus consecuencias, es situarse en el corazón de la fe en la resurrección. La resurrección deja de ser fundamentalmente un suceso que aconteció en la historia de la salvación para convertirse en una dinámica vital del creyente que implica todas sus relaciones y hace que sean fuente de vida y de verdadera salud global.
La fe en la resurrección se convierte así en una estructura permanente en virtud de la cual se cree y se trabaja por una nueva creación aquí y ahora. Toda intervención que quiera ser realmente pascual debe ser necesariamente liberación de toda forma de muerte, de esclavitud y de dominación, porque la revelación nos presenta a un Dios liberador, siempre al lado de los pobres y de los oprimidos y en contra de los opresores.
Creer en la resurrección significa trabajar para salir del desierto de lo puramente legal y avanzar hacia un espacio común de construcción, en el que se apuesta por la dignidad humana, es decir, un espacio de salud y salvación, que es asimismo de liberación. Es preciso no solamente ser buenos samaritanos que curan, sino preguntarse proféticamente cómo evitar que haya tantos desventurados en esos países, paralizados por un neocolonialismo económico y cultural.
Por eso, me nace del corazón esta oración: “Danos hoy nuestra dosis de resurrección cotidiana”.
VOLVER