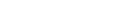La resurrección no es una fantasía de los pobres que tienen fe. No es una proyección de un anhelo profundo de vida de quien no acepta la irreversibilidad de la muerte. No es una forma de recuperación de la vida individual en unas coordenadas paradisíacas a modo pintoresco de jardín o banquete. O quizás sí, porque algo de todo esto nos puede ayudar a describir una dinámica humana, muy humana -divina encarnada-, como es la resurrección.
Creer en la resurrección, más allá de evocar el contenido de la esperanza cristiana para el más allá de la muerte, es una dinámica humanizadora para el más acá, donde también hay muerte, generada por exclusión, limitación generada por la enfermedad, sufrimiento producido por mil causas. Creer en la resurrección es subirse al compromiso de apostar por la recuperación, la prevención, la salud, la paliación, la vida. Podemos construir un mundo de cuidados, de vida, de bien, un mundo renacido de las heridas, resucitado.
La muerte y todos lo vinculado a ella en forma de sufrimiento, exclusión, aislamiento, daño, no pueden tener la última palabra. La muerte natural es obvio que tiene una palabra en la vida biológica. Es su fin. Pero la vida humana no puede ir a parar a la fosa definitivamente. De hecho no va. Deja huella, sigue viva en los corazones de los supervivientes. En Dios, la vida humana tiene futuro y es transformadora de toda dinámica deshumanizadora.
Creer en la resurrección es subirse al carro del trabajo por un mundo mejor, más sano, más humanizado, donde todo lo encarnado en el ser humano pueda desplegarse elegantemente, fraternamente, saludablemente, en el máximo de sus potencialidades de creatura. Por eso, libremente, proclamo: "creo en la resurrección de la carne".
VOLVER