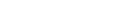Una palabra en desuso. Una práctica de rabiosa actualizar: dar esperanza, generar confianza. Particularmente necesaria en situaciones de fragilidad y de incertidumbre.
Ciertamente, la esperanza no es un objeto que se da como se daría una cosa concreta. Es un dinamismo que se cultiva, nace y se cuida, que se promueve y protege a base de “dar razón de ella”, según el autor bíblico (1 Pe 3,15). Hemos sido llamados a vivir con sentido, con coraje, con paciencia, con tenacidad, a no rendirnos en la adversidad. Pero, a veces, las circunstancias son de tanta vulnerabilidad y fragilidad que podemos sentir que hemos perdido la esperanza.
En realidad, la esperanza tiene muchos nombres. Más bien tiene apellidos, está hecha de la suma de pequeñas esperanzas, pequeños dinamismos relacionales utópicos, anhelantes de un bien mayor que el presente, de una liberación del mal que oprime.
La esperanza protege de la desesperanza, convive –a veces- con la desesperación, permite vivir con las ganas suficientes como para combatir corresponsablemente las causas del malestar.
Ahuciar es una responsabilidad que tenemos los seres humanos unos para con los otros: testimoniar el anhelo compartido de estar mejor, de superar la adversidad. Cultivarla solos tiene un límite. El creyente, en último término, también la deposita en Dios.
VOLVER